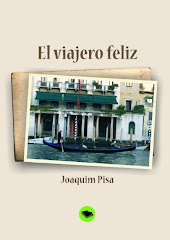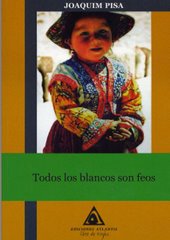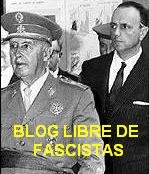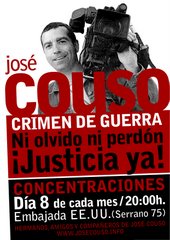miércoles, 8 de junio de 2011
Jorge Semprún se despide de ustedes

lunes, 7 de febrero de 2011
La última carta de Ramón J. Sender

Esta es la carta completa:
"Querida colega y amiga,
Contesto tu carta con un poco de retraso en relación con Navidad y Año nuevo, pero siempre es oportuno desear a una persona querida suerte y felicidad. Así pues[,] espero y deseo que este año sea para ti tan bueno como yo lo querría para mí mismo.
Como tú dices, el libro que me mandaste no llegó. Si lo certificaste puedes reclamar. Es verdad que yo estuve durante algo menos de un mes fuera de San Diego, (en Méjico) [,] pero había alguien encargado de recibir mi correo y debió haber llegado ese manuscrito a mis manos.
En todo caso creo que debo aconsejarte que no publiques materiales inmaduros. Una sola obra bien lograda vale más que cien libros poco meditados. No tengas prisa. El tiempo carece de valor para los artistas y escritores. Cervantes escribió su Don Quijote ya viejo y gracias a él será siempre joven.
Una vez más te deseo venturas y satisfacciones. Está bien que seas directora de ese colegio de Beurko y que la gente te estime y considere en lo que vales.
Cordialmente,
Ramón J. Sender”.
sábado, 9 de octubre de 2010
Un fragmento de "La ciudad y los perros"

Fragmento de La ciudad y los perros (pág. 14), la obra cumbre de Mario Vargas Llosa.
Para que luego alguien diga que la cultura es cara...
viernes, 8 de octubre de 2010
Mario Vargas Llosa, del compromiso social al premio Nobel

- Zavalita ¿cuándo se jodió el Perú?.
- El Perú nació jodido, amigo mío.
La fotografía que ilustra el post corresponde a los años en que Mario Vargas Llosa era joven, izquierdista, "feliz e indocumentado" (como escribió de sí mismo García Márquez evocando los años sesenta y su estancia en Barcelona).
jueves, 22 de julio de 2010
Libros para llevar en el equipaje veraniego

Tres vidas de santos,
de Eduardo Mendoza.
Un volumen integrado por tres novelas cortas, escritas por el mejor Eduardo Mendoza: elegante, sencillo, humorístico, tierno. Descacharrante la primera historia, acerca de un obispo centroamericano que asiste al Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en 1952 y por azares del destino queda varado en esta ciudad. Todo el libro se lee de un tirón.
Viaje al poder de la mente,
de Eduard Punset.
Ediciones Destino.
Amarilis
de Antonio Sarabia,
Editorial Belaqua.
Elogio del panfleto y reivindicación de la demagogia,
de José María Izquierdo.
Editorial La hoja del monte.
El honor de la República,
Ángel Viñas.
Editorial Crítica.
domingo, 20 de junio de 2010
José Saramago, conciencia y sensibilidad

viernes, 12 de marzo de 2010
El premio Nobel ya nunca tendrá a Miguel Delibes

miércoles, 27 de enero de 2010
General de división dorado al horno sobre lecho de verduritas, una receta de Gabo

viernes, 22 de enero de 2010
El cónsul de Sodoma y unos sinvergüenzas de Barcelona

lunes, 18 de enero de 2010
El secuestro de Miguel Hernández

martes, 3 de noviembre de 2009
La cultura europea de luto. Fallecen López Vázquez, Francisco Ayala y Lévy-Strauss

miércoles, 8 de julio de 2009
Patricia Highsmith y Tom Ripley, una pareja de cuidado

martes, 24 de febrero de 2009
La Mafia, entre la realidad y la literatura

viernes, 28 de noviembre de 2008
Juan Marsé, voz de la Barcelona mestiza

miércoles, 1 de octubre de 2008
La memoria del señorito. Conversaciones con José "Pepín" Bello

viernes, 23 de mayo de 2008
Arturo Barea, la forja de un escritor autodidacta

sábado, 12 de enero de 2008
Angel González ya es memoria de todos

1
sábado, 17 de noviembre de 2007
Truman Capote, el escritor que tallaba a mano las palabras

Uno de los escritores contemporáneos envenenado por esa ansia de perfección fue el norteamericano Truman Capote. En la obra de este fabuloso narrador, la palabra escrita se desnuda de todo artificio y es ofrecida exacta y concreta, sencilla y eficaz.
Los textos de Truman Capote tienen una potencia demoledora y única. Son testigos precisos de una época, narraciones casi notariales de un tiempo ido e irrepetible, en el que éste adolescente eterno, juguetón y desenfadado que fue Capote lo mismo se emborrachaba con Marilyn Monroe a la salida del funeral de un amigo común, que acompañaba a su mujer de la limpieza en un alucinante viaje a través de apartamentos neoyorkinos entre efluvios de cigarrillos de marihuana. Este es el tipo de historias -todas reales, vividas por el escritor- que Capote nos cuenta palabra por palabra, con diálogos que a veces beben directamente en las técnicas del guión teatral o incluso, del cinematográfico.
A esta manera de narrar se le llamó Nuevo Periodismo, y permitió que algunos gacetilleros diletantes, como el absurdo Tom Wolfe, se creyeran escritores. Pero Truman Capote no fue nunca un periodista de medio pelo metido a novelista popular, sino un verdadero escritor, preocupado tanto por el fondo como por la forma.
En el volumen que acabo de leer, “Música para camaleones”, Truman Capote ofrece un puñado de sus mejores narraciones breves, una novela corta estremecedora (“Ataúdes tallados a mano”), y un prefacio que es una confesión explícita sobre su búsqueda desesperada de la perfección literaria.
De este libro extraordinario, lleno de historias sugerentes, sobrecoge el retrato de Marilyn Monroe. A través de las propias palabras de la megaestrella, nos llega el retrato en carne viva de una pobre muchacha, insegura e infeliz, cuya profunda estupidez llega a resultar conmovedora. Y eso que Truman Capote fue uno de sus mejores amigos; pero al parecer, la rubia por antonomasia del cine mundial no daba más de sí como persona.
“Música para camaleones”, de Truman Capote. Editorial Anagrama, colección Compactos. Barcelona, 2006.
miércoles, 31 de octubre de 2007
Lengua versus cultura (y 2): por un planteamiento científico de un problema ideologizado

domingo, 14 de octubre de 2007
10.000 visitas y algunas novedades