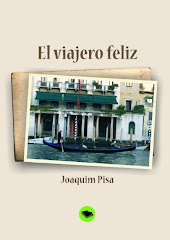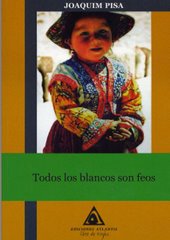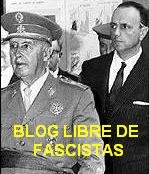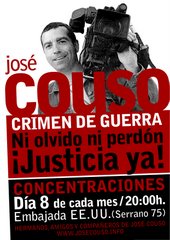Este 2010 recién estrenado se cumple el Centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Naturalmente una efemérides así no puede dejarse pasar inmune. El vuelo de aves carroñeras sobre la figura del poeta alicantino alcanza ya proporciones escandalosas, y eso que estamos en el comienzo del año.
Para abrir boca y romper fuego, al ayuntamiento de Orihuela se le ocurrió editar un libro sobre la figura de Miguel Hernández. Dicho así, parece una iniciativa absolutamente loable; lo raro viene luego. Me explicaré. Quizá recuerden ustedes que el poeta murió en la cárcel, de tuberculosis concretamente, sin haber recibido tratamiento alguno; todo por cortesía del régimen franquista, entonces recién instaurado por la fuerza bruta de las armas y el auxilio de Adolf Hitler y Benito Mussolini. Ocurre que el ayuntamiento oriolense, ciudad natal del poeta, lo gobierna el Partido Popular (PP), es decir la derecha post/trans/neo franquista, es decir, los hijos políticos putativos -y en muchos casos, también biológicos- de quienes pusieron a Miguel Hernández entre rejas, y a tantos otros directamente ante el paredón. Será que la derecha española ha rectificado algunas de sus obsesiones en contra de los intelectuales antifascistas, y qué mejor enmienda que hacer un libro mea culpa en memoria de quien fuera una de sus víctimas más nombradas, dirá alguno de mis amables lectores especialmente ingenuo. Pues no, no han rectificado nada. Según El País de 28-12-2009, el bodrio, perpetrado por un tal Barcala Candel y que lleva por título El canto del cisne de un poeta, homenaje a Miguel Hernández, es un libro lleno de "poemas machistas, insultos al presidente Zapatero y con alabanzas a algunos dirigentes del PP".
Átenme esa mosca por el rabo. A un represaliado por el franquismo -tan represaliado que acabó muriendo en las cárceles fascistas-, la derecha patria lo convierte en proyectil arrojadizo contra la izquierda actual y encima, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, les sirve para hacer la pelota al grupillo de representantes locales del PP, además de avergonzar hasta a un maltratador compulsivo con un despliegue de ripios machistas. Sobre la calidad de los versos del vate ultraderechista homenajeador, lean unos inspirados versitos en los que Barcala Candel describe las cualidades que adornan a su mujer ideal:
La quiero noble, virtuosa y entendida / Pero que en nada ella se destaque / Buena de salud y sin achaquez, / Pero no sea superior a mi, la pretendida / Que vista correctamente y no liviana. / Limpia, decente y nunca casquivana / Magra de carnes que ya la edad la hará pesada / pero ¡por dios! que no sea pródiga la condenada.
No para ahí el desvarío conmemorativo. Resulta que la memoria de aquél cabrero que leía versos encendidos a las tropas de la República, es hoy propiedad privada de una Fundación que administra celosamente los beneficios contantes y sonantes que dicha memoria produce. Y, faltaría más, quienes manejan el asunto pretenden controlar y lucrase con todas y cada una de las iniciativas que puedan generarse a lo largo de este año (y obviamente de los siguientes). El propio Estado español se ha visto mediatizado por la Fundación Miguel Hernández; las propias instituciones públicas han tenido que plegarse al diktat de quienes administran al poeta. Y es que en el concepto capitalista de la cultura, Miguel Hernández es hoy nada más -y nada menos- que una máquina de hacer dinero. Santa Propiedad Privada vuelve a ser la excusa para que algunos se forren económicamente con lo que en realidad, es propiedad de todos. Porque el legado literario, intelectual y ético de Miguel Hernández no puede ser privatizado por Fundación alguna, ni siquiera por sus propios descendientes; a uno no le toca en suerte un pariente como le toca el Gordo de Navidad.
Y por cierto, a quienes defiendan supuestos derechos o prelaciones familiares, hay que recordarles que Josefina Manresa, la viuda de Miguel, y Miguelito, el hijo al que el poeta dedicó aquellas tremendas "Nanas de la cebolla" escritas en su celda de moribundo, casi murieron de hambre en la larga y oscura postguerra española, según testimonió repetidamente la propia Josefina.
El legado de Miguel Hernández es nuestro, de todos, y la obligación del Estado es preservarlo para todos, los que hoy vivimos y los que vengan después, expropiándolo de las manos privadas en las que ahora se halla secuestrado. Aquí no se está hablando de si hay que pagar o no cánons por descargarse una cancioncilla de Internet, sino de si la cultura popular pertenece al género humano o es una vulgar vaca lechera cuyas tetas ordeñan algunos en nombre de una ideología cuyos adherentes, de un modo u otro, enviaron a la muerte entonces a Miguel Hernández.
En la fotografía que ilustra el post, Miguel Hernández lee versos a las tropas republicanas en algún lugar indeterminado del frente de la Zona Centro.