
Semana Santa de 2007. Tomo un tren en Sants-Estació, en Barcelona, hasta Cèrbere, donde cambiaré a un regional francés que ha de dejarme en Collioure. Es temprano, y el tren va casi vacío. Casi. En el departamento en el que voy a viajar encuentro instalado a un tipo grande y gordo, rodeado de mochilas y maletas; por suerte tengo todo un lado de asientos para mí solo, y nadie más entrará en el departamento en todo el trayecto.
El norteamericano me explica que su familia es de origen gallego, republicanos refugiados en EEUU al acabar la guerra de España. De pequeño vino aquí de vacaciones acompañando a su madre en varias ocasiones, y entre los recuerdos infantiles y las narraciones familiares terminó formándose una imagen tópica e idealizada del país de sus ancestros. En éste su primer viaje por su cuenta y en solitario, España se le ha caído encima; demasiada modernidad y poca fidelidad al tópico, sería el resumen de su opinión sobre el país que ha encontrado.
El hombre no ha venido sólo a visitar España, claro, y siguiendo cierta tradición iniciática norteamericana está viajando por Europa Occidental a la búsqueda de no sabe exactamente qué. Ya apenas desembarcar en Londres procedente de USA empezó a arrepentirse de haber viajado hasta el Viejo Continente; el vuelo con la compañía de aviación de bandera británica no parece que respondiera a sus expectativas de comodidad, y para colmo le perdieron una de sus maletas. Parece sorprendido ante tanta ineficiencia, y lo manifiesta del modo entre dolido y divertido con que un inglés relataría que en un poblado esquimal no sirven tazas de té “british” a las cinco en punto de la tarde.
Mi ocasional amigo no opina sobre los españoles, pero sí habla largo y tendido acerca de sus compatriotas, que en cierto modo calculo es su forma de hablar de sí mismo. Se manifiesta como “progresista” y votante demócrata, y por tanto “de izquierdas” en términos norteamericanos. Pero para un europeo corriente, incluso para un europeo que sustente opiniones de derechas, sus posicionamientos resultan radicalmente derechistas y hasta reaccionarios.
Oyéndole me doy cuenta de que habla con total sinceridad y de que en cierto modo, sus opiniones tienen mucho que ver con las que sustenta la media de sus paisanos. Cree por ejemplo que en modo alguno el Estado debería correr con los gastos ocasionados por la destrucción de la ciudad de New Orleans; y es que los norteamericanos están acostumbrados a creer que hay que salir adelante con el propio esfuerzo, sin contar con nadie. Opina que George Bush es un mal presidente, pero no porque su política exterior sea imperialista y agresiva y haya conducido a una guerra en el Próximo Oriente de incalculables consecuencias, sino porque ha fracasado por completo y además está costando mucho dinero a los contribuyentes norteamericanos. Para un político estadounidense -y en general, para cualquier ciudadano de ése país-, ser un fracasado y costar dinero a sus conciudadanos son dos pecados mortales de necesidad.
Comentamos acerca de nuestros respectivos destinos en Francia. Me dice que él va camino de las playas y cementerios de Normandía, donde piensa invertir la mayor parte del tiempo que le queda en Europa, aunque antes recalará en París “un par de días”. Sugiero que haga al revés e invierta más tiempo en París, ciudad que no ha visitado antes, y que desde allí haga una escapada de un par o tres de días a Normandía. “¿París?” se extraña. No parece muy interesado en la capital francesa. Intento entusiasmarle hablándole de los museos, de los jardines, de los bulevares.... Me mira raro. “París... no sé, quizá”, zanja.
El tipo dice ser norteamericano, y habla un castellano perfecto con un acento yankee muy ligero. Tendrá unos treinta y pocos años, aunque a primera vista aparenta algunos más, quizá por su aspecto descuidado tanto en lo físico como en su vestimenta. Con todo, es cordial y tiene ganas de conversación, aunque parece andar un poco mohíno. Deduzco de lo que me cuenta que las cosas no le han ido muy bien durante su visita a Barcelona, y que en mi ciudad le han sucedido algunos asuntos desagradables que no acaba de concretar. Pienso que Barcelona no es un lugar especialmente peligroso para un turista, salvo que tenga verdadera mala estrella o sea especialmente ingenuo; no llegaré a saber a cual de las dos categorías pertenece mi vecino de asiento, pero estoy convencido de que debería incluírsele en alguna de ellas o tal vez en ambas simultáneamente.
El norteamericano me explica que su familia es de origen gallego, republicanos refugiados en EEUU al acabar la guerra de España. De pequeño vino aquí de vacaciones acompañando a su madre en varias ocasiones, y entre los recuerdos infantiles y las narraciones familiares terminó formándose una imagen tópica e idealizada del país de sus ancestros. En éste su primer viaje por su cuenta y en solitario, España se le ha caído encima; demasiada modernidad y poca fidelidad al tópico, sería el resumen de su opinión sobre el país que ha encontrado.
El hombre no ha venido sólo a visitar España, claro, y siguiendo cierta tradición iniciática norteamericana está viajando por Europa Occidental a la búsqueda de no sabe exactamente qué. Ya apenas desembarcar en Londres procedente de USA empezó a arrepentirse de haber viajado hasta el Viejo Continente; el vuelo con la compañía de aviación de bandera británica no parece que respondiera a sus expectativas de comodidad, y para colmo le perdieron una de sus maletas. Parece sorprendido ante tanta ineficiencia, y lo manifiesta del modo entre dolido y divertido con que un inglés relataría que en un poblado esquimal no sirven tazas de té “british” a las cinco en punto de la tarde.
Mi ocasional amigo no opina sobre los españoles, pero sí habla largo y tendido acerca de sus compatriotas, que en cierto modo calculo es su forma de hablar de sí mismo. Se manifiesta como “progresista” y votante demócrata, y por tanto “de izquierdas” en términos norteamericanos. Pero para un europeo corriente, incluso para un europeo que sustente opiniones de derechas, sus posicionamientos resultan radicalmente derechistas y hasta reaccionarios.
Oyéndole me doy cuenta de que habla con total sinceridad y de que en cierto modo, sus opiniones tienen mucho que ver con las que sustenta la media de sus paisanos. Cree por ejemplo que en modo alguno el Estado debería correr con los gastos ocasionados por la destrucción de la ciudad de New Orleans; y es que los norteamericanos están acostumbrados a creer que hay que salir adelante con el propio esfuerzo, sin contar con nadie. Opina que George Bush es un mal presidente, pero no porque su política exterior sea imperialista y agresiva y haya conducido a una guerra en el Próximo Oriente de incalculables consecuencias, sino porque ha fracasado por completo y además está costando mucho dinero a los contribuyentes norteamericanos. Para un político estadounidense -y en general, para cualquier ciudadano de ése país-, ser un fracasado y costar dinero a sus conciudadanos son dos pecados mortales de necesidad.
Comentamos acerca de nuestros respectivos destinos en Francia. Me dice que él va camino de las playas y cementerios de Normandía, donde piensa invertir la mayor parte del tiempo que le queda en Europa, aunque antes recalará en París “un par de días”. Sugiero que haga al revés e invierta más tiempo en París, ciudad que no ha visitado antes, y que desde allí haga una escapada de un par o tres de días a Normandía. “¿París?” se extraña. No parece muy interesado en la capital francesa. Intento entusiasmarle hablándole de los museos, de los jardines, de los bulevares.... Me mira raro. “París... no sé, quizá”, zanja.
Le comparo mentalmente con Ernest Hemingway, el autor de “París era una fiesta”, y con Tom Ripley, el buscavidas creado por Patricia Higsmith. Mi norteamericano no tiene nada que ver con ellos, obviamente.
Lo peor de todo es que no parece un mal tipo, y desde luego no es un neocon fanatizado. Simplemente, Europa le produce desgana.







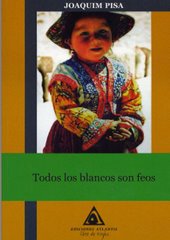
























No hay comentarios:
Publicar un comentario