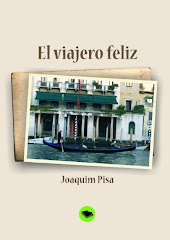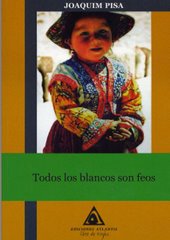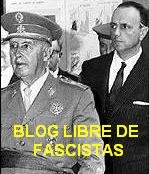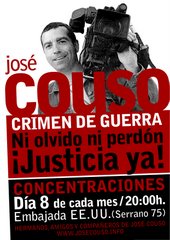Publicado en primera versión en ECDC, el 18-8-2008.
Para empezar, quiero agradecer a Angeles y Schussheim, de ECDC, sus comentarios y sugerencias antes d emi viaje, que se han revelado especialmente acertados. Y bueno, si uno tuviera que resumir la cocina del Próximo Oriente, especialmente la existente en Siria, lo haría en dos palabras: hummus y especias.
El hummus más conocido en Occidente es obviamente, el de garbanzos. Y sí, realmente en los países árabes existe el hummus de garbanzos (no como ocurre con el arroz a la cubana, la ensaladilla rusa o los rollitos primavera), pero la cocina siria y en mucha menor medida la jordana, ofrecen una variedad increíble de platillos de hummus que van más allá en sabores, texturas, olores y colores. Porque en los hummus árabes la sabia combinación de esos cuatro elementos está siempre presente. Recuerdo con especial predilección dos propuestas: uno, el hummus a la libanesa (o "beiruthien"), una especie de delicado puré de color marrón remojado en aceite de oliva virgen (el Profeta sabrá cúal era el componente básico de la pasteta), y otro, uno en todo semejante a lo que en Murcia llaman "pipirrana", una especie de ensalada con tomate troceado, ajo, olivas negras, aceite de oliva a chorro y alguna especia suave. O sea, la abuela de la "pipirrana", para entendernos. Rico también el hummus de aceitunas negras.
Las especias árabes nada tienen que ver con las especias de Extremo Oriente: las árabes son suaves y fragantes y su función es realzar el plato, no matar el sabor de lo que se come, como hacen el curry, el cilantro y otros engendros semejantes. Por cierto, si algo distingue a los países árabes es ése olor a especias, dulzón y perfumado, que sobrevuela calles y zocos. En los puestos de venta se las vé perfectamente ordenadas, organizadas en una sinfonía que "entra" primero por los ojos, y luego por el deseo. En general tienen precios muy razonables.
Como plato fuerte en la mesa, el indiscutible es el cordero, y en las zonas turísticas, el "chiken". El cordero suele ser de carne fuerte, y por tanto uno tiene la sospecha de que es más carnero viejo que otra cosa. El pollo como digo, parece más bien una incomprensible concesión a los estómagos viciados del turisteo occidental. El pescado, de río, se sirve en escasos restaurantes, pero es de calidad aceptable y preparación sencilla. El arroz suele acompañar en las ciudades a esos elementos.
Los dulces para el postre (y en realidad, para todas horas) son infinitos en variedad y calidad. Un servidor no es nada goloso, pero se puso las botas comiendo dulces. Eso sí, hablo de repostería consumida en hoteles y restaurantes de cierto nivel; la dulcería popular que se vende en los zocos y en la calle resulta excesivamente cargada de azúcares, y por tanto, empalagosa para el gusto occidental. Como excepción, unas porciones rectangulares de color marrón envueltas en celofán que vendían en los zocos, que resultó ser un buenísimo turrón de Jijona...o el padre del turrón de Jijona, mejor dicho.
Delicioso y muy refrescante -y preventivo de problemas intestinales- es asimismo el yogurt natural, que se consume igualmente a cualquier hora.
La bebida reina es el té con hojas de menta. Se bebe a todas horas y en todas partes; invariablemente, al cabo del día uno ha tomado más tazas de las que ha pagado, pues te lo ofrecen a la menor excusa. La verdad es que el té bien caliente resulta refrescante, quita la sed, mitiga el calor y el hambre, y proporciona una impagable sensación de bienestar y placidez. El café se consume bastante menos, suele ser fuerte y encima le añaden cardamomo, un fruto desértico que le da un sabor áspero y deja unos posos indescriptibles en los que ciertas mujeres beduinas leen, dicen, el porvenir. Por si acaso, yo me dediqué a beber té como un poseso.
Un mito extendido dice que los musulmanes no beben alcohol. Que no es así lo desmiente el "arak", un licor fortísimo de color blancuzco que se bebe mezclado con agua y es una seña de identidad siria. En realidad el arak es una especie de pastís francés, probablemente con mayor graduación; su sabor es pues como el de un anisette. Los sirios lo consumen con verdadera pasión, aunque siempre en momentos que quien lo ofrece considera especiales. Cuando te ofrecen un vaso de arak hay que beberlo sin excusas; al segundo puedes negarte, pero como ya tienes la cogorza garantizada, lo mejor es seguir bebiendo y así no darte cuenta de que tu anfitrión sirio, trompa perdido igualmente, se ha puesto a recitar poesía damascena del tiempo de los Omeyas o a explicarte sus hazañas durante la Guerra de los Seis Días.
Por lo que hace al vino, el sirio es simplemente aceptable. En los restaurantes de categoría hay vino libanés, de buena calidad, sobre todo el blanco. El precio del libanés supera con mucho al local.
La cerveza se encuentra por todas partes por donde pasen turistas. Sus precios son disuasorios: mientras en la calle una botella de agua mineral de litro y medio cuesta unos sesenta u ochenta céntimos de euro y una Coca-cola un euro exacto, una cerveza cuesta un mínimo de tres euros y cuatro y cinco euros no son precios raros (más en Jordania que en Siria); dicen que es para disuadir de su consumo. La cerveza local es mala, pero la Amstel, embotellada en Siria, está bastante bien. También hay aceptable cerveza egipcia.
Hay países árabes en los que no sólo se bebe alcohol en los bares frecuentados por turistas. Es el caso de Siria. Una tarde mi guía nos llevó a mí y a una pareja catalana a un local, en pleno centro urbano de Damasco, que en España diríamos "de ambiente noctirno", un sitio frecuentado exclusivamente por árabes. Serían como las ocho de la tarde y allí había ya un buen número de musulmanes soplando, alguno tan borracho que al ponerse de pie dio con su metro ochenta y pico en tierra y tuvieron que sacarlo a la calle entre tres camareros. En la sala se consumía a tutiplén latas de medio litro de cerveza Amstel, servidas por camareros que parecían contratados en algún puticlub español de carretera recientemente cerrado. Según el guía, el ambiente que había allí a las dos o las tres de la madrugada era indescriptible.
Lo más curioso del local es que habían allí prostitutas en ejercicio de su profesión, alguna ya enfrascada en la parte "primeras aproximaciones con el cliente recién captado". A mí lo que más me extrañó fue cómo diablos elige el cliente, en qué criterios objetivos se basa, si las señoras del oficio iban cubiertas de arriba abajo con ese mantón negro que las tapa por entero salvo la abertura que muestra los ojos. Pues resulta que según me explicaron, es precisamente ahí, en los ojos donde está el secreto: los ojos de la mujer árabe hablan por toda ella (al modo en que antiguamente existía en Europa un lenguaje de los abanicos), e incluso las prostitutas -o quizá especialmente ellas- son verdaderas maestras en contar, sugerir, alentar, frenar, etc, empleando únicamente lo que en Occidente llamaríamos, impropiamente "coqueteo con los ojos".
Notarán que hasta aquí no mencioné a Jordania. Y es que sigo preguntándome qué cocina hay en Jordania. Puede intentar resumirla así: mucho cordero, mucho "chiken", poco hummus, algunos dulces... y para de contar. Definitivamente, La cocina jordana no le llega a la suela del zapato a la siria. Ni casi, a ninguna otra mínimamente consolidada.
En la imagen que ilustra este post pueden ver a un panadero fabricando pan en su tahona en el pueblo cristiano de Malula (Siria). La ventanita desde la que vende permite verle trabajar en el obrador.